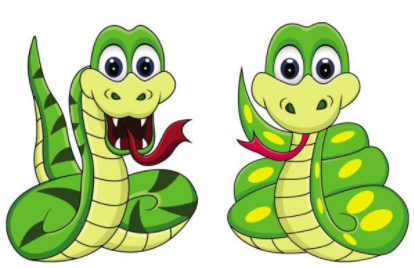Cuenta una antigua leyenda que en una época de gran calor la gran montaña nevada perdió su manto de nieve, y con él toda su alegría.
Sus riachuelos se secaban, sus pinos se morían, y la montaña se cubrió de una triste roca gris.
La Luna, siempre llena y brillante, quiso ayudar a su buena amiga.
Y como tenía mucho corazón pero muy poco cerebro, no se le ocurrió otra cosa que hacer un agujero en su base y soplar suave, para que una pequeña parte del mágico polvo blanco que le daba su brillo cayera sobre la montaña en forma de nieve suave.
Una vez abierto, nadie alcanzaba a tapar ese agujero. Pero a la Luna no le importó. Siguió soplando y, tras varias noches vaciándose, perdió todo su polvo blanco. Sin él estaba tan vacía que parecía invisible, y las noches se volvieron completamente oscuras y tristes.
La montaña, apenada, quiso devolver la nieve a su amiga.
Pero, como era imposible hacer que nevase hacia arriba, se incendió por dentro hasta convertirse en un volcán.
Su fuego transformó la nieve en un denso humo blanco que subió hasta la luna, rellenándola un poquito cada noche, hasta que esta se volvió a ver completamente redonda y brillante.
Pero cuando la nieve se acabó, y con ella el humo, el agujero seguía abierto en la Luna, obligada de nuevo a compartir su magia hasta vaciarse por completo.
Viajaba con la esperanza de encontrar otra montaña dispuesta a convertirse en volcán, cuando descubrió un pueblo que necesitaba urgentemente su magia.
No tuvo fuerzas para frenar su generoso corazón, y sopló sobre ellos, llenándolos de felicidad hasta apagarse ella misma.

Parecía que la Luna no volvería a brillar pero, al igual que la montaña, el agradecido pueblo también encontró la forma de hacer nevar hacia arriba.
De igual manera hicieron los siguientes, y los siguientes, y los siguientes… Y así, cada mes, la Luna se reparte generosamente por el mundo hasta desaparecer, sabiendo que en unos pocos días sus amigos hallarán la forma de volver a llenarla de luz.